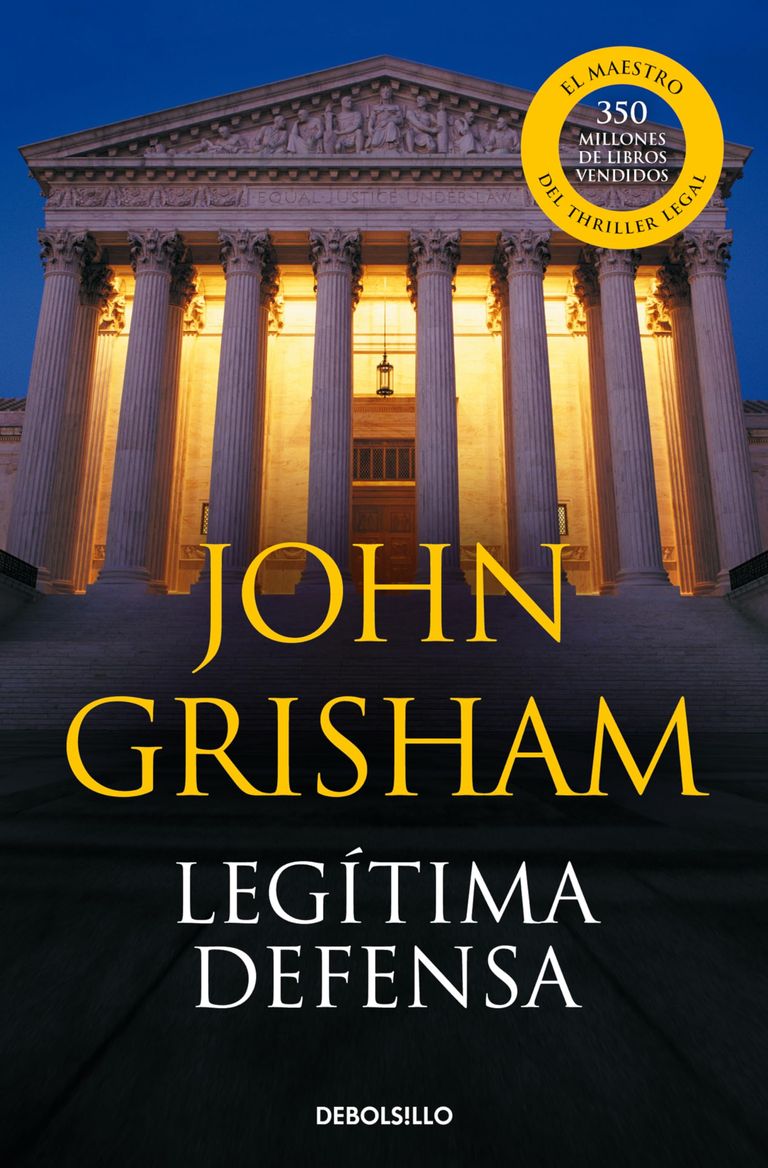
Legítima defensa (en inglés - The Rainmaker) es una novela escrita en 1995 por John Grisham, autor de novelas policíacas.
En 1997 la historia fue llevada al cine en la película The Rainmaker (película), dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Matt Damon, Danny DeVito, Claire Danes, Jon Voight y Danny Glover.
Al protagonista, Rudy Baylor, un joven abogado de Memphis, se le presentan dos casos: uno relativo a una anciana que afirma querer donar su patrimonio millonario a un telepredicador, y el segundo relativo a un joven enfermo terminal de leucemia, llamado Donny Ray. Como la compañía de seguros Great Eastern no quiere pagar el trasplante de médula ósea que podría salvar al joven Donny Ray, Rudy Baylor decide, junto con la madre del chico, Dot, demandar a la aseguradora. La compañía Great Eastern despliega un plantel de abogados de primera fila mientras que el joven Rudy sólo tiene de su lado a su ayudante, Deck Shifflet, que se hace pasar por abogado sin haber aprobado nunca el correspondiente examen de abogacía. Paralelamente al juicio, Rudy conoce a una joven, Kelly Riker, víctima de continuos malos tratos por parte de su marido alcohólico, de la que acaba enamorándose impulsado por el deseo de salvarla.
Trama
Mi decisión de ser abogado se hizo irrevocable cuando me di cuenta de que mi padre odiaba a los abogados. Yo era un adolescente torpe, avergonzado por mi torpeza, frustrado con la vida, aterrorizado por la pubertad y a punto de ser enviado a una escuela militar por mi padre por insubordinación. Era un ex marine convencido de que había que azotar a los chicos. Yo había demostrado una lengua rápida y una aversión a la disciplina, y su solución fue enviarme lejos. Pasaron años hasta que le perdoné.
También era ingeniero y trabajaba setenta horas a la semana para una empresa que, entre otras cosas, fabricaba escaleras. Como las escaleras son peligrosas por naturaleza, la empresa era a menudo objeto de demandas por daños y perjuicios. Y como se encargaba del diseño, solían elegirle para defender los argumentos de la empresa en las declaraciones de los testigos y en los juicios. No puedo culparle por odiar a los abogados; pero había llegado a admirarlos porque le arruinaban la existencia. Se pasaba ocho horas peleándose con ellos y luego se ponía a tomar martinis en cuanto llegaba a casa. Sin despedidas. Sin abrazos. Ni cenas. Sólo una hora de arrebatos mientras engullía cuatro martinis y acababa quedándose dormido en el destartalado sillón. Un pleito duró tres semanas, y cuando terminó con la condena de la empresa a pagar una cuantiosa indemnización, mi madre llamó a un médico, y escondieron a mi padre en el hospital durante un mes.
Más tarde la empresa quebró, y por supuesto toda la culpa fue de los abogados. Ni una sola vez les oí admitir que tal vez una mala gestión pudiera haber contribuido a la quiebra.
El licor se convirtió en la vida de mi padre, que se deprimió. Durante años y años no pudo encontrar un trabajo estable, y eso me volvió loca porque me vi obligada a servir mesas y repartir pizzas para pagarme la universidad. Creo que no hablé con él más de dos veces en los cuatro años que pasaron desde su graduación. Al día siguiente de enterarme de que me habían aceptado en la facultad de Derecho, llegué a casa muy orgulloso y le conté la gran noticia. Más tarde, mi madre me dijo que mi padre llevaba una semana en cama.
Quince días después de mi visita triunfal, mi padre estaba cambiando una bombilla en la sala de calderas cuando (juro que es verdad) la escalera cedió, se cayó y se golpeó la cabeza. Estuvo un año en coma en un hospital de crónicos hasta que alguien tuvo la misericordiosa idea de desconectarlo.
Unos días después del entierro insinué la posibilidad de demandar, pero mi madre no se sentía con ánimos. Además, siempre sospeché que mi padre estaba medio borracho cuando se cayó. Tampoco ganaba dinero, así que, según nuestras leyes sobre daños y perjuicios, su vida tenía poco valor económico.
Mi madre recibió los cincuenta mil dólares del seguro de vida y se volvió a casar. Un mal matrimonio. Mi padrastro es un tipo muy sencillo, un empleado de correos jubilado de Toledo. Pasan la mayor parte del tiempo bailando en la plaza y dando vueltas en una Winnebago. Yo me mantengo alejado. Mi madre no me ofreció ni un céntimo de seguro: decía que lo necesitaba para afrontar el futuro y como yo había demostrado que era capaz de vivir con nada, estaba convencida de que no lo necesitaba. Yo tenía un futuro brillante que prometía ricas ganancias, ella no. Estoy seguro de que Hank, su nuevo marido, le llenó la cabeza de consejos financieros. Algún día, mi camino y el de Hank volverán a cruzarse.
Terminaré la carrera de Derecho dentro de un mes, en mayo, y en julio haré el examen de abogacía. No será una licenciatura con honores, aunque quede en la mitad superior de la clasificación de mi clase. Lo único inteligente que hice en mis tres años en la facultad de Derecho fue programar con antelación los exámenes obligatorios más difíciles para tomármelo con calma en el último semestre. Las clases de esta primavera son una broma: Derecho deportivo, Derecho del arte, Lecturas escogidas del Código Napoleónico y mi asignatura favorita, Problemas jurídicos de las personas mayores.
Precisamente por esta última elección estoy aquí ahora, en una silla tambaleante detrás de una endeble mesa plegable en un edificio caluroso y húmedo lleno de una extraña variedad de ciudadanos de la tercera edad, como les gusta llamarse a sí mismos. Un cartel pintado a mano sobre la única puerta visible denomina pomposamente el lugar «Edificio de la tercera edad Cypress Gardens», pero no hay ni la sombra de un ciprés ni de otras plantas. Las paredes son grisáceas y desnudas, salvo por una vieja y descolorida foto de Ronald Reagan, de pie en una esquina entre dos pequeñas banderas lúgubres, la nacional y la del estado de Tennessee. El edificio es pequeño y lúgubre, y enseguida se ve que lo levantaron en un santiamén con los pocos dólares de una inesperada asignación federal. Garabateo en un bloc de notas y no me atrevo a mirar a la multitud que se acerca lentamente, arrastrando sillas plegables tras de sí.
Debe de haber unos cincuenta, blancos y negros en número más o menos igual, con una media de edad no inferior a los setenta y cinco años: algunos son ciegos, diez o doce van en silla de ruedas, muchos llevan audífonos. Nos contaron que acuden todos los días a mediodía para comer algo caliente, escuchar algunas canciones y, de vez en cuando, recibir la visita de algún candidato político sin muchas esperanzas. Después de estar juntos un par de horas se van a casa y cuentan los minutos hasta que pueden volver. Nuestro profesor dice que es el acontecimiento más esperado de su día.
Cometimos el error de llegar a tiempo para el almuerzo. Nos sentaron a los cuatro en un rincón con nuestro guía, el profesor Smoot, y nos observaron atentamente mientras mordisqueábamos pollo neopreno y guisantes fríos. Mi gelatina era amarilla, y el detalle le llamó la atención a una vieja cabra con el apellido Bosco garabateado en la etiqueta «Hola, me llamo» prendida en el bolsillo de su camisa sucia. Bosco murmuró algo sobre la gelatina amarilla e inmediatamente se la ofrecí junto con el pollo, pero la señora Birdie Birdsong se lo impidió y le empujó bruscamente hacia su asiento. La señora Birdsong tiene más de ochenta años, pero es muy ágil para su edad y actúa como la madre, la dictadora y la portera de la organización. Trabaja con la multitud como la veterana jefa de un comité electoral, repartiendo abrazos y palmaditas en la espalda, charlando con otras ancianas de pelo azul, riendo con voz chillona y mientras tanto vigilando a Bosco, que evidentemente es la oveja negra de la manada. Le sermoneó porque admiraba mi gelatina, pero al cabo de unos segundos le puso delante un cuenco lleno de masilla amarillenta. Bosco se la comió con dedos rechonchos y le brillaron los ojos.
Pasó una hora. El almuerzo transcurrió como si aquellas hambrientas criaturas estuvieran asistiendo a un banquete de siete platos sin esperanza de otra comida. Los temblorosos tenedores y cucharas iban y venían, subían y bajaban, entraban y salían como si estuvieran cargados de metales preciosos. El tiempo no tenía la menor importancia. Alternaban sus voces estridentes cuando alguna palabra les excitaba. Se les caía la comida al suelo y llegó un momento en que no pude mirar más. Incluso me comí mi gelatina. Bosco observaba con avidez todos mis movimientos. La señora Birdie revoloteaba de un lado a otro y chirriaba sobre este y aquel tema.
El profesor Smoot, el tipo académico tradicional con pajarita, pelo alborotado y tirantes rojos, permanecía de pie con el aire saciado y satisfecho de quien acaba de terminar una deliciosa comida, y contemplaba la escena con cariño. De unos cincuenta años, es un hombre apacible, pero de modales muy parecidos a los de Bosco y sus amigos. Lleva veinte años impartiendo asignaturas que nadie está dispuesto a enseñar, a las que asisten muy pocos alumnos. Derecho del Menor, Legislación para Minusválidos, Seminario de Violencia Doméstica, Problemas de los Enfermos Mentales y, por supuesto, 'Derecho Arterial', como se llama este último cuando él no está presente. En una ocasión había programado un curso que iba a llamarse Derechos del feto, pero había desatado tal tormenta de controversia que Smoot se apresuró a tomarse un año sabático.
El primer día de clase explicó que el propósito de su curso era presentarnos a personas reales con problemas jurídicos reales. Está convencido de que todos los estudiantes que van a la facultad de Derecho tienen cierto idealismo al principio y desean servir a la gente; pero después de tres años de competencia brutal, lo único que nos importa es que nos contraten en un bufete de abogados donde podamos convertirnos en socios en siete años y ganar mucho dinero. En esto tiene razón.
Mi opinión.
Legítima Defensa es la historia de cómo los grandes poderes (en este caso representados por una compañía de seguros) se aprovechan de la buena fe de personas incultas y sumisas. Fue realmente divertido seguir a este novato imberbe en su trabajo, viéndole desenmascarar las intrigas, el modus operandi y las hipocresías de la compañía de seguros. Cada golpe a los fanfarrones del otro bando me hacía regodearme.
No sólo eso, sino que la vena irónica de Grisham hace que la parte del juicio sea aún más irresistible. Te parece ver la alineación de abogados defensores, todos pavoneándose y pavoneándose con sus maletines y sus trajes almidonados, dirigidos por un magnate de la abogacía. Y la escena en la que el director general de la empresa acusada se ve obligado a leer la minúscula cláusula de la póliza que él mismo aprobó es memorable.Un libro un poco lento al principio, pero que poco a poco se vuelve más atractivo y emocionante. Las últimas 200 páginas se leen de un tirón. En algunos aspectos, sin embargo, el libro se parece más a un «thriller fantástico» que a un «thriller jurídico». Ah, sí, porque de hecho el realismo de la historia se sostiene. Si uno piensa en el sistema judicial italiano, parece imposible que un juicio pueda celebrarse en una semana... y aún más improbable es que el caso lo lleve un abogado recién licenciado, solo, sin un bufete que le «cubra las espaldas» y sin ningún tipo de preparación sobre cómo comportarse ante un tribunal. Sin duda, pero también muy afortunado es nuestro joven protagonista: sin ni siquiera pedírselo, surgen ayudas y pruebas que clavan a la otra parte. En resumen, por la forma en que Grisham lo describe, parece que sería fácil abrir tu propio bufete de abogados y demandar a una gran corporación... ¡pero por desgracia la realidad es bien distinta! Realismo aparte, The Rain Man es uno de esos libros que atrapan la atención del lector página tras página, conduciéndole hacia un final inesperado y sorprendente.




No hay comentarios.:
Publicar un comentario