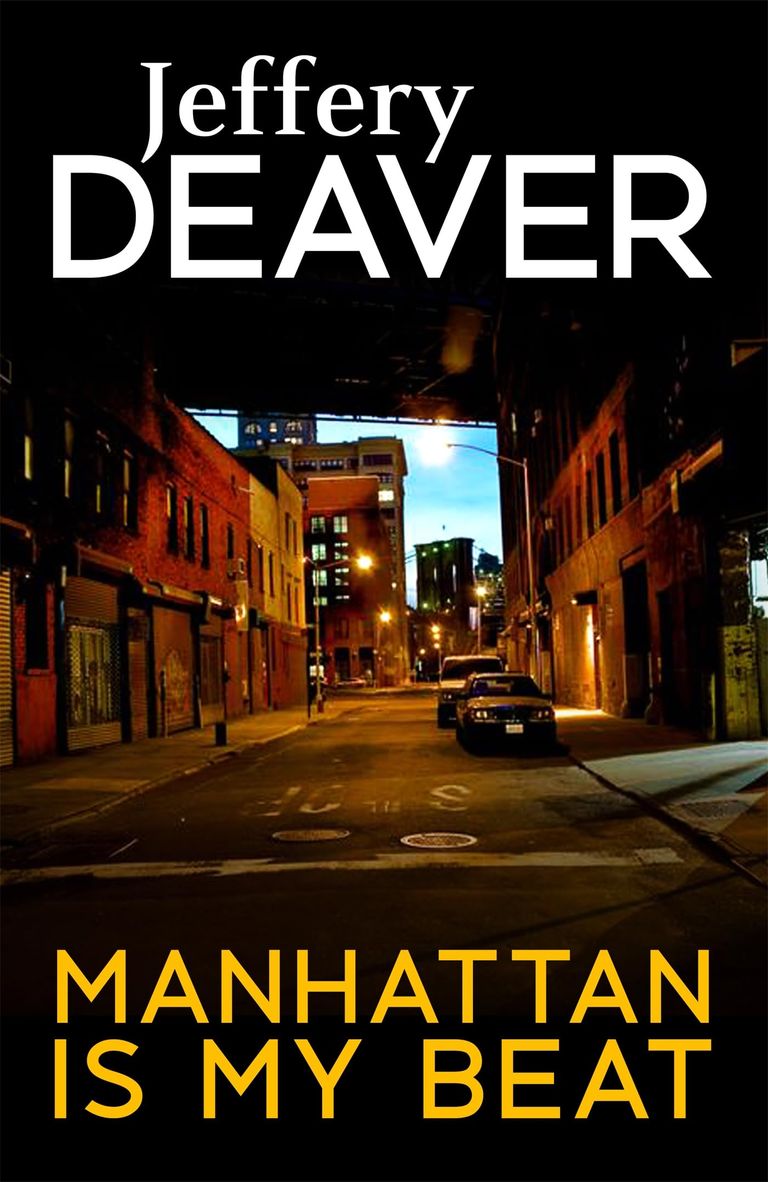
Deshacerse de Robert Kelly, un señor mayor y solitario cuyo único pasatiempo consiste en ver y volver a ver la misma película de misterio de siempre, parecería un juego de niños para un par de auténticos profesionales como Haarte y Zane.
Lástima que incluso los trabajos más fáciles puedan deparar a veces sorpresas inesperadas. En este caso, lo inesperado se llama Rune, tiene veinte años, es guapa y excéntrica, cambia de trabajo con tanta despreocupación como de color de pelo.
Y, sobre todo, es demasiado curiosa y testaruda para no meterse en líos. Es ella quien, en el destartalado videoclub de Greenwich Village donde trabaja, le ha dado a Kelly en alquiler la película de siempre, «Black in Manhattan», que el viejo estaba viendo en el momento en que, en su piso, lo acribillaron de tres tiros.
Y es ella -que ha entablado una improbable pero sincera amistad con el anciano- quien alberga la sospecha de que los fotogramas en blanco y negro de esa vieja película pueden contener la clave para desvelar el misterio de su muerte. Rune se lanza así a una peligrosa investigación privada que, entre malentendidos y equivocaciones de identidad, sacará a la luz la verdad que se esconde tras un asesinato aparentemente inexplicable.
Con «Manhattan» Jeffery Deaver construye una trama intensa y atmosférica como de cine negro de los años cuarenta, que transcurre desvelando el rostro de una Nueva York insólita y fascinante.
Reseña
Por primera vez en seis meses, se sentía seguro.
Después de dos cambios de identidad y tres nuevas direcciones, empezaba a creer de verdad que se había escapado.
Una nueva sensación se había apoderado de él, una tranquilidad inusual.
Hacía mucho tiempo que no sentía algo así, pensó, mientras se acomodaba en la cama de su habitación de hotel, con vistas al extraño arco plateado que enmarcaba el paseo fluvial de San Luis. Louis. Respiró el aire primaveral del Medio Oeste.
En la televisión ponían una película antigua. Le encantaban las películas antiguas. Era El infernal Quinlan, dirigida por Orson Welles, con Charlton Heston en el papel de un mexicano. Heston no se parecía en nada a un mexicano, pero por otro lado tampoco se parecía a Moisés.
Arnold Gittleman se rió para sus adentros de esta pequeña frivolidad, y se la transmitió al hombre taciturno sentado a su lado, que estaba concentrado en la lectura de la revista Arms & Munitions. El hombre echó un vistazo a la pantalla. «¿Mexicano?», preguntó. Miró la televisión durante unos segundos. «Ah, ya lo tengo». Y volvió a su revista.
Gittleman se recostó contra la cabecera, feliz de encontrarse todavía capaz de pensamientos ligeros como el de Heston. Pensamientos alegres. Pensamientos frívolos.
Quería dedicarse a la jardinería o repintar los muebles de exterior, o llevar a su nieto a un partido de béisbol. Quería que su hija y su marido le acompañaran a la tumba de su esposa, de la que, durante los últimos seis meses, había preferido mantenerse alejado.
«Entonces», dijo el otro hombre, levantando la vista de la revista. ¿Qué vamos a comer esta noche? ¿Vamos a pedir al judío?».
Gittleman, que había perdido quince libras desde Navidad, quedándose en noventa y dos, dijo: «Por mí, bien».
Y se dio cuenta de que realmente le apetecía. Hacía tiempo que no sentía un hambre tan agradable. Un sándwich judío grande y gordo. Pastrami.
Ya se le hacía agua la boca. Mostaza. Pan de centeno. Rodajas de pepino.
«No, chicos», intervino un tercer hombre, saliendo del baño. «Pizza.
Pidamos una pizza».
El taciturno aficionado a las armas y el pizzero eran dos agentes federales. Ambos jóvenes, de rostro impasible y ceñudo, vestían trajes baratos que, por cierto, les quedaban bastante mal. Aun así, Gittleman no iba a dejar que nadie le cubriera las espaldas. Además, él también había tenido una vida dura, y se dio cuenta de que, a pesar de las apariencias, los dos agentes sabían lo que hacían. Conocían la ley de la calle y, al fin y al cabo, eso era lo único que realmente importaba.
En los últimos tiempos, Gittleman les había cogido cada vez más cariño. Y como no se le permitía el contacto con la familia, prácticamente los había adoptado. Los llamaba Hijo Uno e Hijo Dos. Incluso se lo había dicho. Desde luego, no representaba una figura paterna para ellos, pero al fin y al cabo era agradable que les llamaran así. Admitían que, en la mayoría de los casos, tenían que proteger a gente que ellos mismos consideraban escoria, y Gittleman, aunque no era un santo, desde luego no entraba en esa categoría.
Hijo Uno era el hombre que leía la revista de armas, el que quería hacer un pedido al judío. Era el más gordo de los dos. Hijo Dos volvió a murmurar que le apetecía pizza.
«Ni hablar. Ayer también comimos pizza».
No había mucho que replicar. Así que decidieron pedir pastrami y ensalada de col.
Perfecto.
«Con pan de centeno», especificó Gittleman. «Y pepinos. No te olvides de los pepinos».
«Pero siempre ponen pepinos».
«Entonces diles que abunden. »
«Pero sí, dales en abundancia, Arnie», dijo Hijo Uno.
Hijo Dos habló por el micrófono que llevaba prendido al pecho. Un cable lo conectaba al walkie-talkie Motorola enganchado a su cinturón, junto a una pistola que no habría desentonado en absoluto en la revista que leía su colega.
Habló con el tercer oficial de la brigada, que estaba en el ascensor al final del pasillo. «Soy Sal. Voy a salir».
«Vale», graznó la voz. «El ascensor está subiendo».
«¿Quieres una cerveza, Arnie?»
«No», respondió Gittleman, resuelto.
Hijo Dos le lanzó una mirada intrigada.
«Quiero dos malditas cervezas».
El oficial soltó una sonrisa burlona. Era la mayor expresión de diversión que Gittleman había visto nunca en aquel rostro.
«Bien por ti», comentó Hijo Uno. Aquellos dos llevaban días diciéndole que se relajara, que disfrutara un poco de la vida.
«No te gusta la cerveza negra, ¿verdad?», preguntó Hijo Dos.
«No tanto», respondió Gittleman.
«Y de todos modos, me pregunto cómo la hacen tan oscura», preguntó Hijo Uno, con la mirada fija en una página de su gastada revista. Gittleman echó un vistazo. Había una foto de una pistola, oscura como la cerveza que no le gustaba, y con un aspecto mucho más amenazador que las que llevaban sus hijos «adoptivos».
«Sí, ¿cómo lo hacen?», repitió Gittleman, pensativo. No conocía la respuesta. Conocía el dinero, sabía cómo y dónde esconderlo. Conocía el cine, las carreras de caballos y a sus nietos. Bebía cerveza, pero no tenía ni idea de cómo se fabricaba. Incluso eso podría haberse convertido en un pasatiempo interesante: la fabricación casera de cerveza. Tenía cincuenta y seis años y aún era lo bastante joven para dejar la rama de contabilidad y servicios financieros. Pero después del juicio por chantaje no tendría otra opción.
«Todo despejado», dijo la voz de la radio desde el pasillo.
Hijo Dos desapareció por la puerta.
Gittleman volvió a ver la película. En la pantalla estaba Janet Leigh.
Siempre había sentido debilidad por ella. Seguía resentido con Hitchcock por haber hecho que la mataran en la ducha. A Gittleman le gustaban las mujeres de pelo corto.
Olor a primavera en el aire.
Viene un buen sándwich.
Pastrami en pan de centeno.
Y pepinos.
Se sentía seguro.
Y mientras tanto pensó. Los federales estaban haciendo todo lo posible para mantenerlo allí, a salvo. La habitación en la que estaba tenía puertas cerradas a dos habitaciones adyacentes, vacías; el gobierno pagaba las tres. El pasillo estaba controlado por el guardia cercano al ascensor. El punto de tiro más cercano donde podía acechar un francotirador estaba a tres kilómetros, al otro lado del Mississippi, y Son One -el que está suscrito a Armas y Munición - le había dicho que nadie en el mundo podría darle desde esa distancia.
Sí, se sentía seguro.
Al día siguiente volaría a California con una nueva identidad.
Necesitaría un par de cirugías plásticas, y entonces estaría realmente irreconocible. Y los que lo querían muerto tarde o temprano se olvidarían de él.
Por lo tanto, podía relajarse.
Podía disfrutar de la película con Moses y Janet Leigh.
Era una gran historia. En la escena inicial, alguien activaba una bomba de relojería poniendo las manecillas en tres minutos y veinte segundos. Welles había rodado una escena de esa duración exacta en una secuencia ininterrumpida, hasta la detonación.
Mi Opinión.
Tarde o temprano, si eres aficionado al género, tienes que toparte con Jeffery Deaver...
Yo elegí empezar no por la serie que le hizo famoso, sino por esta 'Negra en Manhattan', la primera novela de una trilogía que ve cómo la protagonista, Rune, una especie de empleada de videoclub 'muy alternativa', se encuentra llevando a cabo una investigación sobre la muerte de uno de sus particulares clientes, un hombre que siempre alquilaba la misma película. ¿Es posible que detrás de su muerte se esconda un detalle en esas mismas escenas?
La ambientación es el elemento que más me ha impresionado, ya que Deaver consigue transmitir entre las páginas de la novela una Nueva York diferente a la que suele aparecer en televisión, una metrópolis a escala humana y en particular del hombre que tiene que «pasar el día» de alguna manera.
Yo habría dedicado más tiempo a la construcción de un protagonista que, al final, sigue siendo quizá el elemento menos convincente de la novela. De hecho, la trama avanza por sí sola (aunque un poco demasiado lenta al principio) a través de una investigación verosímil para un aficionado y el encuentro con una serie de extraños personajes que pueden engrosar el misterio.Con Manhattan Jeffery Deaver construye una trama intensa y atmosférica como la de una película negra de los años 40.
Fuente imágenes: Jeffery Deaver.




No hay comentarios.:
Publicar un comentario