La Granja de Cuerpos es la quinta novela de la emblemática serie de novela policíaca de Patricia Cornwell protagonizada por la médica forense Kay Scarpetta, merecedora del premio Sherlock 1999 al mejor detective creado por un autor estadounidense.
En Black Mountain, un tranquilo pueblo de Carolina del Norte, se encuentra el cuerpo torturado de una niña de once años: por el modus operandi del asesino, se sospecha de Temple Gault, un asesino sin escrúpulos que aún anda suelto.
Sin embargo, pronto la atención parece dirigirse hacia uno de los agentes a cargo del caso, que fue encontrado muerto en su casa en circunstancias cuanto menos extrañas. Kay Scarpetta, Marino y Benton Wesley se instalan en la zona para resolver el misterio en un ambiente de desconfianza generalizada y con continuas nuevas pistas que de repente salen a la luz. Esta vez Kay tendrá que contar con la ayuda de la fábrica de cuerpos, un instituto científico que estudia la descomposición de cadáveres, mientras que la recién iniciada carrera de su sobrina Lucy en el FBI ya está en riesgo.
RESEÑA
Delante de mi ventana, las sombras de los ciervos destellaban en el borde de los oscuros arbustos, mientras el sol asomaba por el filo de la noche. Era dieciséis de octubre. A mi alrededor las tuberías gemían, y una a una las demás habitaciones se encendían también, mientras explosiones secas procedentes de polígonos de tiro invisibles acribillaban el amanecer. Me había acostado y me levanté acompañado por un fondo de disparos.
Es un ruido incesante, en Quantico, Virginia, donde la Academia del FBI se alza como una isla rodeada de marines. Cada mes pasaba unos días en la planta de máxima seguridad, una zona donde nadie podía localizarme a menos que yo quisiera, o seguirme después de unas cuantas cervezas de más en la cafetería.
A diferencia de los espartanos dormitorios donde se alojaban los nuevos oficiales y los miembros de la policía, mi suite estaba equipada con televisor, cocina, teléfono y baño privado. Y, aunque estaba prohibido fumar y beber alcohol, imaginé que los espías y testigos bajo protección normalmente segregados aquí no estaban más sujetos a las normas que yo.
Mientras el café se calentaba en el microondas, abrí mi maletín y saqué un dossier que me esperaba desde la noche anterior. Si no le había echado un vistazo desde mi llegada, era porque ya no podía obligar a mi mente a concentrarse en un material similar antes de dormirme. En ese sentido, había cambiado.
Desde la facultad de medicina había estado acostumbrado a lidiar con traumas de todo tipo a cualquier hora del día y de la noche. Había trabajado las veinticuatro horas del día en urgencias y realizado autopsias solo en el depósito de cadáveres hasta que salía el sol. El sueño, para mí, siempre había equivalido a una breve excursión a un lugar oscuro, desierto e indefinido del que rara vez conservaba el recuerdo. Luego, con los años, algo había cambiado gradual y peligrosamente. Había empezado a aborrecer el trabajo cuando se prolongaba hasta altas horas de la noche y, a medida que la máquina tragaperras de mi inconsciente expulsaba imágenes truculentas vinculadas a mi experiencia cotidiana, tenía cada vez más pesadillas.
Emily Steiner tenía once años, el amanecer de su sexualidad era sólo un vago rubor en su esbelto cuerpo, cuando, dos domingos antes, escribió en su diario:
¡Oh, soy tan feliz! Es casi la una de la madrugada y mamá no sabe que estoy escribiendo en mi diario porque estoy en la cama con la linterna. ¡Fuimos a la cena comunitaria de la iglesia y Wren también estaba allí! Estaba segura de que se había fijado en mí. Después me regaló una piedra. La guardé mientras él no miraba. Ahora está en mi caja secreta. ¡¡¡¡Esta tarde tenemos una reunión de nuestro grupo y él quiere que nos reunamos antes sin decírselo a nadie!!!!
Era el primero de octubre. A las tres y media de aquella tarde, Emily había salido de casa de sus padres en Black Mountain, no lejos de Asheville, y había recorrido a pie los tres kilómetros que la separaban de la iglesia. Después de la reunión, algunos amigos recordaron haberla visto salir sola hacia el atardecer, que eran alrededor de las seis. Con la guitarra en la mano, había abandonado la carretera principal y tomado un atajo a lo largo de un pequeño lago. Los investigadores creen que fue durante ese paseo solitario cuando conoció al hombre que le quitaría la vida unas horas más tarde. Quizá se detuvo a hablar con él. O tal vez, mientras caminaba a paso ligero hacia su casa, no se había percatado de su presencia entre las sombras cada vez más densas del atardecer.
La policía local de Black Mountain, un pueblo de siete mil almas en Carolina del Norte, rara vez se había ocupado de asesinatos o agresiones sexuales a menores. Sobre todo, nunca se habían producido incidentes con ambas características. Nadie se había molestado nunca con alguien como Temple Brooks Gault, de Albany, Georgia, a pesar de que su rostro sonreía en todos los carteles de los diez más buscados del país. En aquella pintoresca parte del mundo, conocida por Thomas Wolfe y Billy Graham, los criminales famosos, así como sus delitos, nunca habían sido una preocupación real.
No podía entender qué podía haber atraído a Gault hacia aquellos lugares o hacia una criatura frágil como Emily, una niña que anhelaba tener un padre y un niño llamado Wren. Pero cuando dos años antes Gault se había embarcado en sus alborotos asesinos en Richmond, sus elecciones habían parecido igualmente desprovistas de racionalidad. Y, de hecho, seguían siendo un misterio hasta el día de hoy.
Salí de mi suite y caminé por pasillos bañados por el sol, mientras el recuerdo de la sangrienta carrera de Gault parecía dibujar ya pesadas sombras sobre el día que acababa de comenzar. En una ocasión, recordé, el hombre había estado literalmente a mi alcance. Podría haberle tocado, había estado tan cerca, pero se las había arreglado para escapar por una ventana y esfumarse. Yo no iba armado por aquel entonces y, de todas formas, ir por ahí disparando a la gente no era mi trabajo. Sin embargo, durante mucho tiempo me he estado preguntando cómo habría actuado aquella vez si hubiera llevado un arma conmigo.
En la Academia nunca tenían buen vino, así que ahora me arrepentía de haberme tomado más de un vaso la noche anterior, en la cantina: mi trote matutino por J. Edgar Hoover Road estaba resultando una experiencia más dura de lo habitual.
Aquí, pensé, es la vez que no llegaré al final.
Al borde de la carretera, con vistas a los campos de tiro, algunos marines estaban abriendo sillas plegables de lona de camuflaje y colocando telescopios. Pasé junto a ellos con paso lento.
Frente a las ventanas de la cantina, unas marmotas gordas tomaban el sol sobre la hierba, mientras yo comía ensalada y Marino recogía los últimos restos de pollo frito de su plato.
El cielo era de un azul desvaído y los árboles ya insinuaban el derroche de color que los encendería en plena estación otoñal. En cierto modo, envidiaba a Marino. El compromiso físico que le esperaba esa semana parecía casi un alivio comparado con lo que me esperaba a mí, o mejor dicho, se cernía sobre mí como un pájaro enorme e insaciable posado en una percha alta.
«Lucy esperaba que encontraras algo de tiempo para ir a cazar con ella mientras estás aquí», le dije.
«Depende: si ha aprendido a comportarse...». Marino apartó la bandeja.
«Es curioso, eso es lo que dice de ti».
Sacó un cigarrillo del paquete. «¿Te importa?»
«No te preocupes, estarías fumando de todos modos».
«Nunca des crédito a nadie, ¿eh, jefe?». El cigarrillo parpadeó entre sus labios. «Como si tú no hubieras disminuido ya». Encendió el mechero. «Di la verdad: nunca dejas de pensar en fumar».
«Tienes razón. No pasa un minuto sin que me pregunte cómo pude hacer algo tan desagradable y antisocial durante tanto tiempo.»
«Mentira. Echas de menos los cigarrillos como un loco. Ahora mismo desearías estar en mi lugar». Exhaló una nube de humo y miró por la ventana. «Un día de estos este vertedero va a ser un coladero, por culpa de esos malditos topos».
«¿Por qué iría Gault a Carolina del Norte?», le pregunté.
«¿Por qué demonios iba a ir a otro sitio?». Su mirada se endureció. «Hagas la pregunta que hagas sobre ese hijo de puta, la respuesta siempre es una: porque le dio la gana. Y aún no ha terminado, esa niña no será la última. En el próximo picor de bóveda, verás que algún niño, alguna mujer, un hombre, lo que sea, estará en el lugar equivocado en el momento equivocado.»
«¿Y de verdad crees que sigue por aquí?».
Encogió la ceniza de su cigarrillo. «Sí, de verdad lo creo».
«¿Por qué?»
«Porque la diversión no ha hecho más que empezar», contestó, mientras entraba Benton Wesley. «Y es el mayor espectáculo de la historia, y ahí está él, sentado bien cómodo en la última fila, partiéndose de risa mientras los policías de Black Mountain corren en círculos como ratas, tratando de adivinar cuál será su próximo movimiento. Por cierto, por aquí hay una media de un asesinato al año».
Observé a Wesley dirigirse al mostrador de autoservicio. Llenó un cuenco de sopa, cogió un paquete de galletas y depositó unos dólares en un plato de cartón que se utilizaba en caso de ausencia del cajero. Aunque no dio señales de vernos, conocía su particular habilidad para captar todo tipo de detalles externos sin dejar de mantener un aire perfectamente impasible.
«Algunos de los hallazgos físicos de Emily Steiner casi me hacen pensar que su cuerpo podría haber sido congelado», le dije a Marino, cuando Wesley por fin se acercó a nosotros.
«Bravo. Yo también lo creo. Debió de ocurrir en la morgue del hospital». Me dirigió una mirada de lástima.
«Tengo la sensación de que me he perdido algo importante», comentó Wesley, acercando una silla.
«Estaba considerando la posibilidad de que el cuerpo de Emily Steiner hubiera sido congelado antes de ser arrojado al lago».
«¿Basado en qué?» Mientras cogía el molinillo de pimienta, un gemelo de oro del Departamento de Justicia asomó por la manga de su abrigo.
«Su piel estaba seca y pastosa», respondí. «También estaba bien conservada y no había sido afectada ni por insectos ni por otros animales».
«Lo que echa por tierra el argumento de que Gault está en un motel para turistas», observó Marino. «Desde luego, no escondió el cadáver en el minibar de la habitación».
Meticuloso como siempre, Wesley levantó cucharadas de sopa de marisco y se las llevó a los labios sin derramar una sola gota.
«¿Encontraron y guardaron sus efectos personales?», pregunté.
«Los calcetines y sus joyas», dijo Wesley. «Y la cinta adhesiva, desgraciadamente retirada antes de que pudieran buscarse huellas dactilares. Llegó a la morgue ya destrozada».
«Dios», murmuró Marino.
«Aun así, es lo bastante inusual como para tener su propio valor. Nunca había visto cinta de un naranja tan brillante». Benton me miró.
«Yo tampoco», asocié. «¿Y ha salido alguna noticia interesante de tus laboratorios?».
«Ninguna hasta ahora, aparte de algunos restos de grasa que sugieren un rollo de adhesivo sucio. Pero no sé qué importancia puede tener».
«¿Qué otros hallazgos se han analizado?».
Cuando Wesley volvió a llamarle, a las dieciocho y veintinueve minutos, el teniente Hershel Mote no pudo dominar un ribete histérico en su voz.
«¿Dónde estás?», volvió a preguntar Benton.
«En la cocina».
«Teniente Mote, cálmese y dígame exactamente dónde está».
«Estoy en la cocina del oficial Max Ferguson. No me lo puedo creer. Nunca había visto algo así».
«¿Está sola o hay alguien con usted?»
«Estoy sola. Aparte de lo que hay arriba, ya se lo he contado. He llamado al forense y a la oficina de prensa. Están buscando a alguien para enviar aquí».
«No se altere, teniente», reiteró Wesley, con la impasibilidad que le caracterizaba en estos casos.
Desde el altavoz oí la respiración agitada de Mote.
«¿Teniente Mote?», le dije. «Soy la doctora Scarpetta. Déjelo todo exactamente como está».
«Oh, Dios», gimió. «Lo toqué...»
«Está bien...»
«Cuando... cuando entré... Señor ten piedad, no podía dejarlo así».
«Está bien», le tranquilicé. «Pero no dejes que nadie más lo haga».
«¿Y el forense?»
«A él tampoco».
Los ojos de Wesley se clavaron en mí. «Nos vamos ahora mismo. En unas horas estaremos allí. Mientras tanto, siéntate y no te muevas».
«Sí, señor. Me sentaré aquí y esperaré a que se me pasen estos dolores de pecho».
«¿Dolores en el pecho? ¿Cuándo empezaron?»
«En cuanto lo encontré. Empezó a dolerme enseguida».
«¿Lo había sufrido antes?»
«No que yo recuerde. No así».
«Descríbemelos con precisión», dije, alarmado.
«Están justo en el centro de mi pecho».
«¿Y el dolor se extendía a los brazos o al cuello?».
«No, señora».
«¿Está mareada? ¿Está sudando?»
«Estoy sudando un poco».
«¿Le duele al toser?»
«Todavía no he tosido. No lo sé».
«¿Ha tenido alguna vez problemas de corazón o hipertensión?».
«Que yo sepa, no».
«¿Fuma?»
«Sí, fumo.»
«Escúcheme con atención, teniente. Quiero que apague el cigarrillo e intente calmarse. Estoy preocupado porque me doy cuenta de que ha sufrido un fuerte shock: usted es fumador y, dados sus síntomas, sus arterias coronarias están en mal estado en este momento. Dada la distancia que nos separa, por favor, llame a una ambulancia, ¿de acuerdo?».
«Pero los dolores están remitiendo un poco... y el forense debería llegar pronto... quiero decir, sigue siendo médico».
«¿Jenrette?» preguntó Wesley.
«Es el único en la zona».
«Preferiría que no descuidara esta dolencia, teniente Mote», reiteré en tono firme.
«No señora, no lo pasaré por alto».
Benton tomó nota de algunas direcciones y números de teléfono, luego colgó e hizo otra llamada.
«¿Sigue Pete Marino por ahí corriendo?», preguntó al agente que le atendió. «Dile que es muy urgente. Prepare una bolsa con calderilla para unos días y reúnase con nosotros en el HRT inmediatamente. Se lo explicaré todo en persona».
«Escucha, me gustaría que Katz viniera también», le dije mientras se levantaba de su escritorio. «En caso de que la situación no sea lo que parece, puede que tengamos que recurrir a los vapores para buscar huellas».
«Buena idea».
«Aunque dudo que a estas alturas lo encuentres en la Fábrica de Cuerpos. Tal vez pruebe con su localizador».
«De acuerdo, veré si puedo localizarle», dijo. Katz era un colega mío de Knoxville.
Cuando llegué al vestíbulo quince minutos más tarde, encontré a Wesley ya esperándome con una bandolera. Apenas había llegado a tiempo de cambiar las zapatillas por un par más cómodo y reunir lo imprescindible, incluido el maletín médico.
«El doctor Katz se marcha ya de Knoxville», me anunció Benton. «Nos reuniremos con usted en el lugar».
Hacía mucho tiempo que existía la posibilidad teórica de tomar huellas dactilares de la piel humana. Sin embargo, las posibilidades de éxito siempre habían sido tan remotas que la mayoría había desistido de cualquier intento.
OPINION
Quinta novela de la serie de Kay Scarpetta, publicada originalmente en 1994, The Body Factory es importante en la continuidad de la serie debido a la notable serie de accidentes que la autora provoca en el equipo "bueno": su sobrina Lucy acusada de haber violó el secreto del programa CAIN del FBI, un investigador aparentemente encontrado muerto por asfixia durante el autoerotismo, otro que sufre un infarto muy grave en la escena del crimen, el capitán Pete Marino que cree que lo mejor es iniciar una aventura con la madre del niño asesinado, un accidente de tráfico, el inicio de una relación atormentada entre el protagonista y Benton Wesley, un colega casado...
También sugerente -y retomado varias veces por otros autores en los años siguientes- es el tema de los tiempos de descomposición de los cadáveres, estudiados aquí "en el campo" por Thomas Katz en su Body farm in Tennessee, una versión ficticia del Anthropological Research Facility de la Universidad de Tennessee, fundado a pocos kilómetros de Knoxville por el antropólogo William M. Bass en 1971. La novela, sin embargo, a pesar de muchos obstáculos, es bastante decepcionante y abusa de varios clichés del género. Sólo para fanáticos de la serie.

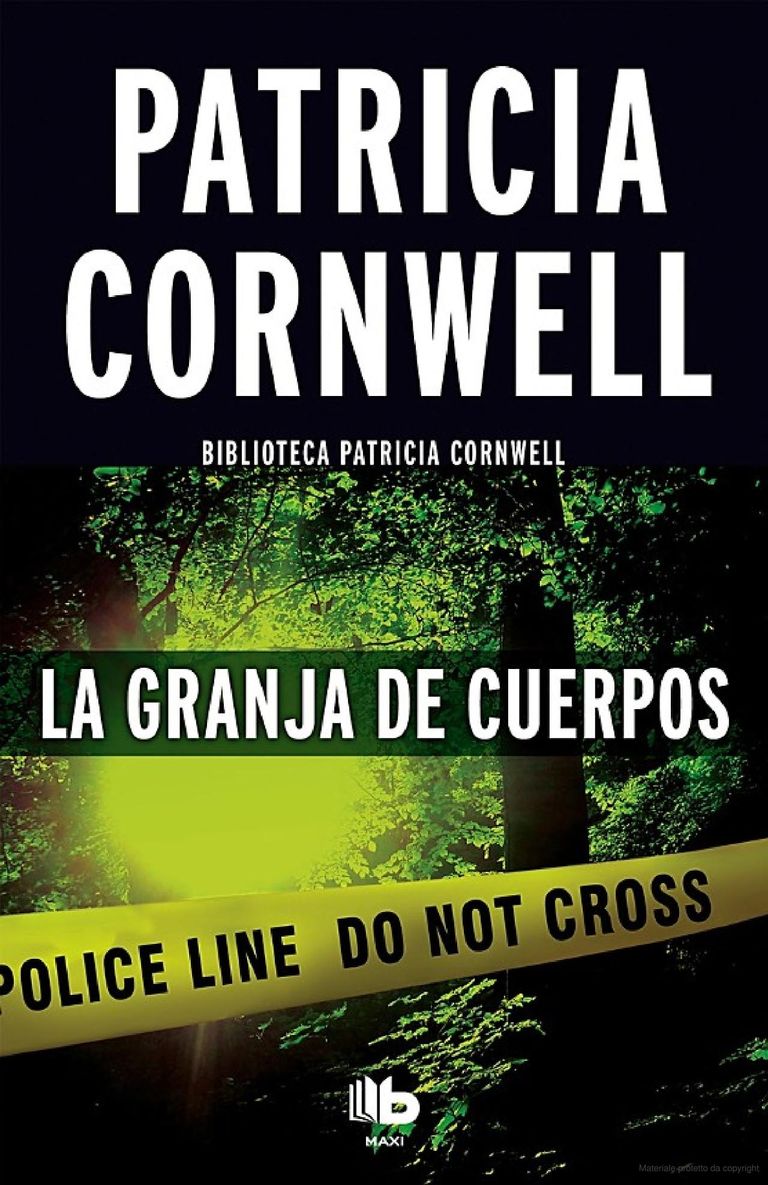



No hay comentarios.:
Publicar un comentario