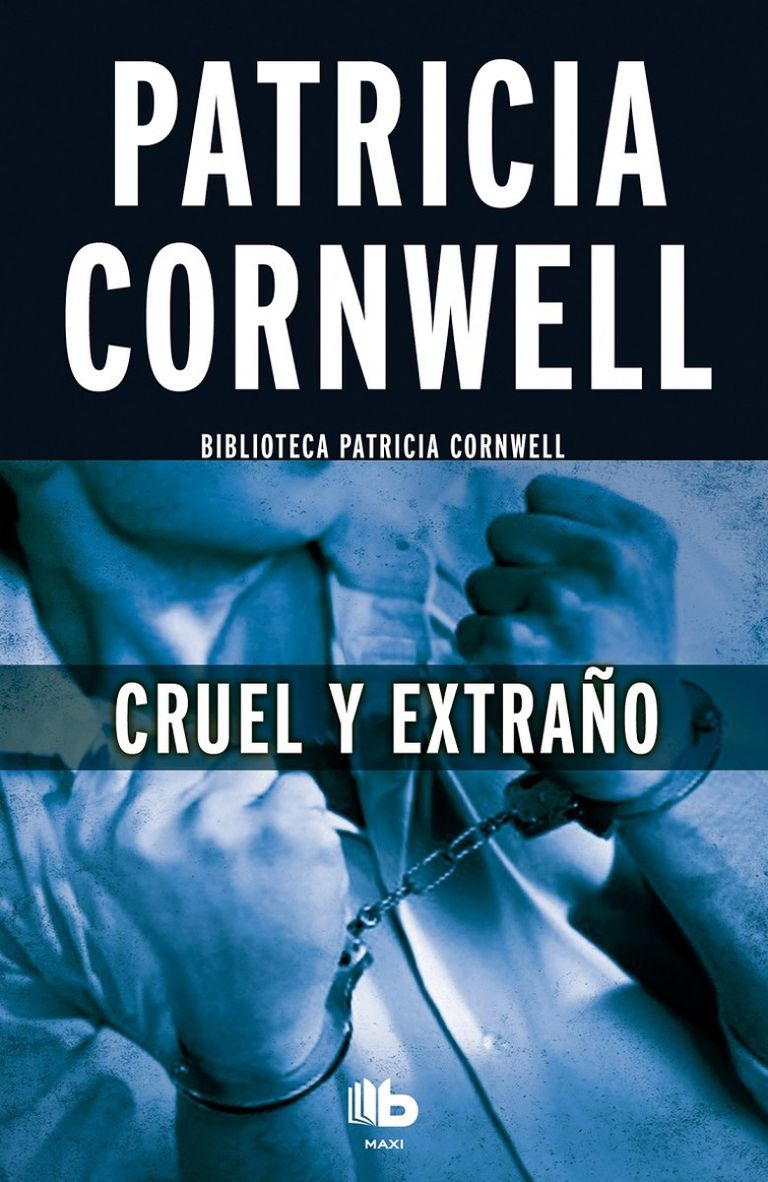
Cruel y extraño es una novela de la escritora Patricia Cornwell publicada en 1993. La novela ganó el Gold Dagger 1993 y es el cuarto volumen de la saga dedicada a la doctora Kay Scarpetta.
Tiene la particularidad de estar escrita en primera persona, es decir es Kay quien relata las circunstancias por las que debe atravesar en este nuevo caso.
Scarpetta es todavía jefe del departamento forense de la policía de la Virginia, Wesley Benton todavía está casado con Connie (luego se separará y unirá su suerte a la de Kay). Pete Marino presta servicios como teniente en la policía del Estado y Lucy está comenzando a transitar sus primeros pasos en la adolescencia, aunque ya se revela como un verdadero prodigio informático.
Richmond, Virginia. Ronnie Joe Waddell es ejecutado en la silla eléctrica por el asesinato de la presentadora de t> elevisión Robyn Naismith, asesinada muchos años antes. Mientras espera para realizar la autopsia del cadáver de Waddell, Kay Scarpetta también tiene que operar a Eddie Heath, un niño de 13 años muerto a golpes en la puerta de una tienda, probablemente víctima de una agresión sexual. Durante las vacaciones de Navidad se suceden una serie de asesinatos, relacionados por el hecho de que en el lugar de los hechos se han dejado un bolígrafo y huellas dactilares de personas que no pueden ser responsables. El cerco se estrecha en torno a Kay, que se enfrenta a un duro ataque mediático en su contra y, por primera vez, su indiscutible carrera como forense jefe, así como su propia vida, corren serio peligro.
PRÓLOGO
Meditación de los condenados de Spring Street
Dos semanas para Navidad. Cuatro días para la nada total. Tumbada en mi cama, miro fijamente mis pies descalzos y el retrete: blanco y sin tabla. Ya no me estremezco ante las cucarachas que pasan: ellas me miran y yo las miro.
Cierro los ojos y respiro lentamente.
Recuerdo cuando rastrillaba heno, bajo el sol abrasador, y comparado con los blancos no me daban nada. Sueño con tostar cacahuetes en una lata y masticar tomates como manzanas maduras. Me imagino conduciendo el camión, con la cara manchada de sudor en ese lugar odiado que juré abandonar.
No puedo ir al baño, sonarme la nariz o fumar sin que los guardias me espíen. No tengo reloj. No sé qué hora es. Abro los ojos y una pared blanca se extiende al otro lado. ¿Cómo debe sentirse un moribundo?
Como una canción triste, triste. No sé la letra. Ya no las recuerdo. Dicen que ocurrió en septiembre, cuando el cielo es un huevo de petirrojo y te llueven hojas ardiendo. Dicen que una bestia se volvió salvaje en la ciudad. Ahora habrá un ruido menos.
Matarme no matará a la bestia. La oscuridad es su amiga: la carne y la sangre su vida. Hermano, crees que puedes relajarte: en cambio, es hora de empezar a vigilar.
Un pecado lleva a otro.
Ronnie Joe Waddell
El lunes que metí la meditación de Ronnie Joe Waddell en mi bolso, no vi la luz del sol. Cuando salí para el trabajo todavía era oscuro, y era oscuro aún cuando llegué a casa. Pequeñas gotas de lluvia se arremolinaban a la luz de los faros, la tarde se cernía fría y brumosa.
Encendí la chimenea del salón, imaginando las extensiones de los campos de Virginia y los tomates madurando al sol. Vi a un joven negro en la cabina caliente de una camioneta y me pregunté si en su mente se agitaban ya pensamientos asesinos. La meditación de Waddell se había publicado en el Richmond Times-Dispatch y yo había llevado el recorte de periódico a la oficina para añadirlo a su dossier. Luego, los compromisos del día me habían distraído y la meditación permaneció en mi bolso. La había releído varias veces, asombrado de cómo poesía y crueldad podían coexistir en un mismo corazón.
Durante un rato ordené las facturas por pagar y escribí tarjetas de Navidad, mientras el televisor transmitía imágenes sin sonido. A medida que se acercaba la hora de la ejecución, yo, como otros virginianos, me enteraba por los medios de comunicación de si el gobernador había denegado o concedido la petición de indulto y, por tanto, de si podía irme a la cama o volver a la morgue.
Hacia las diez sonó el teléfono. Contesté, convencido de que era mi adjunto o algún otro miembro del personal, a la espera como estaba de saber qué giro tomaría la noche.
«¿Diga?», dijo una voz masculina que no reconocí. «Quisiera hablar con la forense jefe, Kay Scarpetta».
«Soy yo», respondí.
«Oh, bien. Soy el detective Joe Trent, del condado de Henrico. He encontrado su número en la guía, siento molestarle en su casa». Por su tono parecía nervioso. «Es que estamos en una situación... nos vendría muy bien su ayuda».
«¿De qué se trata?», pregunté, mirando ansiosamente al televisor. Estaban emitiendo un anuncio. Esperaba que no me quisieran en la escena de un nuevo crimen.
«Hace unas horas, un chico blanco de trece años fue sacado con engaños de una tienda de la zona norte. Le dispararon en la cabeza. Puede tener connotaciones sexuales».
Se me encogió el corazón. Cogí papel y bolígrafo. «¿Dónde está el cuerpo?»
«Lo encontraron en la parte trasera de una gran tienda de comestibles en la Avenida Patterson. Es decir, que no ha fallecido. Todavía no ha recuperado el conocimiento y, de hecho, ni siquiera sabemos si va a estar bien. Así que, como no hay muerte de por medio, sé que no es un caso para ti. Pero, verá, el caso es que algunas de las heridas son realmente extrañas. Nunca he visto ninguna así. Sé que tienes mucha experiencia, así que esperaba que pudieras ayudarme a entender cómo y por qué fueron causadas.»
«Descríbemelas», le dije.
«Primero, hablemos de dos zonas: una en la cara interna del muslo derecho, hacia la ingle, y la otra alrededor del hombro derecho. Faltan trozos enteros de carne, como si se los hubieran arrancado, y en los bordes de las heridas aparecen arañazos y extrañas incisiones. En este momento está en el Henrico Doctor's».
«¿Has encontrado el tejido seccionado?». Yo rebuscaba mentalmente en mis archivos buscando alguna analogía con casos semejantes.
«Todavía no. Sin embargo, nuestros hombres continúan la búsqueda, aunque es posible que el ataque haya tenido lugar en el interior de un vehículo.»
«¿Qué vehículo?»
«El coche del atacante. El aparcamiento donde se encontró el cadáver está a unos seis kilómetros de la tienda donde se vio al chico por última vez. Probablemente entró en el coche de alguien, quizá por la fuerza».
«¿Tomaron fotos de las heridas antes de llevarlo al hospital?»
«Sí, aunque los médicos no pueden hacer mucho. Dada la cantidad de piel que falta, será necesario un trasplante; un trasplante de espesor total, dijeron».
Significaba que le habían limpiado las heridas, le habían administrado antibióticos por vía intravenosa y ahora estaban esperando para hacerle un injerto de piel de las nalgas. Si, por el contrario, habían cambiado de opinión y le habían extirpado los tejidos circundantes y luego suturado, entonces no quedaba mucho por ver.
«No suturaron las heridas», dije.
«Eso me dijeron».
«¿Quieres que vaya a echar un vistazo?».
«Eso sería estupendo», dijo, aliviado. «Así podrá examinar las heridas él mismo».
«¿Cuándo?»
«Oh, mañana estaría bien».
«De acuerdo. ¿A qué hora? Si no te importa preferiría temprano».
«¿A las ocho está bien? Te espero delante de urgencias».
«Allí estaré», dije, mientras el locutor de televisión me miraba sombríamente. Colgué, cogí el mando a distancia y subí el volumen.
«... ¿Eugenia? ¿Alguna noticia del gobernador?»
La cámara se desplazó hasta la penitenciaría estatal: un tramo rocoso del río James, a las afueras del centro de la ciudad, donde llevaban doscientos años hacinados los peores criminales de Virgìnia. En la oscuridad, manifestantes armados con pancartas y partidarios de la pena capital con rostros repentinamente angulosos se agitaron bajo la dura luz de los focos. La visión de algunos rostros risueños me heló la sangre en las venas. Entonces, una joven y guapa corresponsal con un abrigo rojo saltó al primer plano.
«Aquí estoy, Bill», exclamó. «Como sabes, ayer se estableció una línea telefónica directa entre la penitenciaría y la oficina del gobernador Norring. Todavía no hay noticias, pero eso dice mucho: si el gobernador no tiene intención de intervenir, se está callando.»
«¿Y cuál es el ambiente? ¿Hay agitación?»
«No, por ahora la situación es tranquila. Ya se han reunido fuera unos cientos de personas, y la prisión está prácticamente desierta. La mayoría de los presos han sido trasladados a la nueva penitenciaría de Greensville, quedan muy pocos aquí».
Apagué el televisor. Unos minutos después ya estaba en el coche, en dirección este, con los seguros de las puertas echados y la radio encendida. El cansancio me invadía como una especie de anestesia. Me sentía brumoso y melancólico. Odiaba las ejecuciones. Odiaba esperar a que alguien muriera para cortar su carne aún caliente con un bisturí. Yo era médico y licenciado en Derecho. Me habían enseñado lo que daba la vida y lo que la quitaba, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Luego, la experiencia se había convertido en mi maestra. Una maestra que se había limpiado los zapatos con mi lado más prístino, idealista y analítico. Es desgarrador verse obligado a admitir que muchos tópicos son ciertos. No hay justicia en este mundo. Y nada podría deshacer lo que Ronnie Joe Waddell había hecho.
Llevaba nueve años en el corredor de la muerte. Yo no había estado a cargo de su víctima, que fue asesinada antes de que me asignaran como Médico Forense Jefe de Virginia y me trasladaran a Richmond. Pero había estudiado su expediente y conocía hasta el más pequeño y truculento detalle del asunto. La mañana del cuatro de septiembre de diez años antes, Robyn Naismith había telefoneado al Canal 8, donde trabajaba como locutora, diciendo que se encontraba mal. Salió a comprar medicinas y volvió a casa. Al día siguiente encontraron su cuerpo desnudo y destrozado en el salón, apoyado en el televisor. Una huella de sangre encontrada en el botiquín había sido identificada más tarde como perteneciente a Ronnie Joe Waddell.
Cuando llegué, en la parte trasera de la morgue encontré varios coches aparcados. Fielding, mi ayudante, Ben Stevens, el administrador, y Susan Story, mi secretaria adjunta, ya estaban allí. La puerta del muelle de carga estaba abierta y las luces iluminaban el suelo alquitranado del interior. Cuando aparqué en mi turno, un agente de la policía estatal salió del coche patrulla en el que había estado sentado fumando.
«¿No es arriesgado dejar la puerta abierta?», le pregunté. Era un tipo alto y delgado, con una espesa cabellera blanca. Aunque habíamos hablado antes, no recordaba su nombre.
«Hasta ahora no parece haber ningún problema, doctora Scarpetta», respondió, abrochándose su pesada chaqueta de nailon. «No he visto ningún rostro sospechoso por los alrededores'. Sin embargo, en cuanto llegue la gente del Departamento de Prisiones, lo cerraré y me aseguraré de que siga así.»
«Bien. Lo importante es que no se extravíe».
«Puedes contar conmigo. En caso de problemas podemos pedir refuerzos. Por lo visto hay muchos manifestantes. Supongo que habrás leído en el periódico lo de la petición. Recogieron no sé cuántas firmas y se la presentaron al gobernador. Incluso hay gente en California que ha convocado una huelga de hambre».
Miré en dirección al aparcamiento semidesierto y hacia Main Street. Un coche pasó zumbando con un silbido de neumáticos sobre el asfalto mojado. Las farolas no eran más que puntos borrosos en la niebla.
«¡Imagínate! Ni siquiera me saltaría una pausa para el café por ese Waddell». El agente reparó la llama de su encendedor con una mano y encendió otro cigarrillo. «¡Después de todo lo que hizo! La recuerdo bien, Naismith, cuando emitía por televisión. Entre usted y yo, me gustan las mujeres como el café: dulces y claras. Pero tengo que admitir que era la negra más guapa que había visto nunca».
Hacía poco menos de dos meses que había dejado de fumar, y la visión de un cigarrillo seguía volviéndome loco.
«Eh, cielos, ya deben haber pasado casi diez años», continuó. «Nunca olvidaré el jaleo que levantó. Uno de los peores casos que hemos tenido por aquí. Era como un oso pardo arrasando el...».
«Entonces nos mantendrás informados de las noticias, ¿vale?», le interrumpí.
«Por supuesto, doctor. En cuanto me llamen por radio, se lo haré saber». Dicho esto, volvió en dirección a su guarida: el coche.
En el interior de la morgue, las luces de neón blanqueaban sin piedad las paredes del pasillo, saturado de desodorante hasta la náusea. Pasé por la pequeña oficina donde los funerarios registraban la entrega de los cadáveres, luego por la sala de rayos X y la cámara frigorífica: una gran sala llena de camillas en dos plantas, sellada por enormes puertas dobles de acero. En la sala de autopsias, las luces estaban encendidas y las mesas de acero inoxidable brillaban limpias y asépticas. Susan estaba afilando un cuchillo largo y Fielding etiquetando unos tubos de sangre. Ambos parecían cansados y deprimidos, al igual que yo.
«Ben está arriba, en la biblioteca, viendo la tele», anunció Fielding. «Así que si pasa algo, nos avisará».
«¿Qué posibilidades hay de que ese tipo tenga sida?», preguntó Susan, refiriéndose a Waddell como si ya estuviera muerto.
«No lo sé», respondí. «Usaremos dos pares de guantes. Las precauciones habituales, en resumen».




No hay comentarios.:
Publicar un comentario