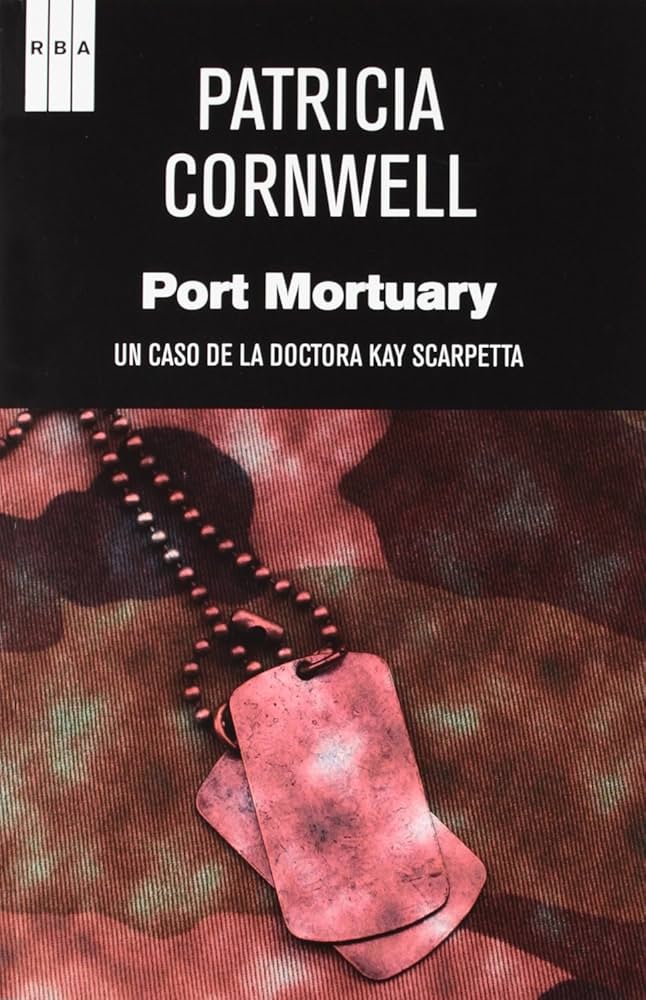
Port Mortuary es una novela de la escritora estadounidense Patricia Cornwell publicada en 2010.
Kay Scarpetta se ha trasladado a Boston, donde dirige un centro de medicina forense de última generación (CFC). Con ella están Pete Marino (un policía sólido y chapado a la antigua), su sobrina Lucy Farinelli (una brillante informática y muy rica) y su marido Benton Wesley (un antiguo perfilador del FBI).
En su nuevo lugar de trabajo Kay prácticamente no está nunca, llamada a filas por seis meses en las Fuerzas Aéreas está recibiendo cursos de repaso de autopsia virtual en el duro «Port Mortuary», el centro de clasificación de cadáveres de los militares estadounidenses.
Sin embargo, el inexplicable descubrimiento de un cadáver en el centro médico de Boston hace necesario el regreso inmediato de Kay, ya que al parecer el hombre seguía vivo cuando fue encerrado en una de las cámaras frigoríficas.
Técnica narrativa.
Tras muchos años de narración en tercera persona, la voz narrativa vuelve a ser la del protagonista; la trama se interrumpe para aumentar la tensión narrativa.
Trama
En el vestuario del personal femenino, tiro mi bata sucia a la papelera de residuos peligrosos y me quito el resto de la ropa y los zuecos. Me pregunto si la inscripción en negro de mi taquilla, COL. SCARPETTA, se borrará inmediatamente después de que salga para Nueva Inglaterra mañana por la mañana. No había pensado en ello hasta ahora, pero es una idea que me inquieta. Una parte de mí no quiere irse.
La vida en la Base Aérea de Dover, en Delaware, tiene sus ventajas, a pesar de los seis meses de entrenamiento muy exigente y la desolación de lidiar con la muerte todos los días en nombre del gobierno estadounidense. Mi estancia aquí ha sido sorprendentemente sencilla. Incluso puedo decir que ha sido agradable. Echaré de menos levantarme antes del amanecer en mi modesta habitación, ponerme los pantalones, el polo y las botas militares y atravesar el aparcamiento en la oscuridad y el frío hasta el club de golf para tomar un café y comer algo antes de subirme al coche y conducir hasta el Tanatorio del Puerto, donde no estoy a cargo. Allí trabajo para AFME, el Examinador Médico de las Fuerzas Armadas, y estoy a las órdenes de varias personas de rango superior al mío. No es mi trabajo tomar decisiones críticas, así que no siempre se me consulta. Este no será el caso cuando regrese a Massachusetts, donde estoy al mando de todo.
Hoy es lunes 8 de febrero. El reloj de la pared, encima de los lavabos blancos y relucientes, marca las 16.33 horas. Los dígitos rojos y brillantes parecen una advertencia. En menos de noventa minutos tengo que estar en la CNN explicando a los telespectadores qué hace un radiólogo patólogo forense, en jerga de RadPath, y por qué he decidido convertirme en uno, y qué tienen que ver Dover, el Departamento de Defensa y la Casa Blanca con mi elección. Porque ya no soy sólo un científico forense, supongo que diré, ni tampoco un reservista de la AFME. Desde el 11 de septiembre de 2001, desde que Estados Unidos invadió Irak, y ahora con el despliegue masivo de tropas en Afganistán, la frontera entre el mundo militar y el civil se ha desvanecido definitivamente. Repaso mentalmente los puntos que debería mencionar en mi discurso. Un ejemplo que podría poner es el siguiente: el pasado mes de noviembre, en el espacio de cuarenta y ocho horas, llegaron a Dover trece combatientes caídos en Oriente Medio y otros tantos heridos de Fort Hood, Texas. Las maxiemergencias ya no ocurren sólo en los campos de batalla y, para ser sincero, ya no estoy tan seguro de lo que se entiende por campos de batalla. Parece que los hay en todas partes, diría que en la televisión. Nuestras casas, escuelas, iglesias, aviones, los lugares donde vamos a trabajar, a comprar, a divertirnos, todos se han convertido en campos de batalla.
Mientras recojo cosméticos y artículos de tocador, repaso las observaciones que pretendo hacer sobre la imagen tridimensional -es decir, el uso de la tomografía axial computerizada (TAC) en la sala de autopsias- y me recuerdo a mí mismo que, aunque la única instalación civil capaz de realizar autopsias virtuales en Estados Unidos es mi nuevo hogar en Cambridge, Massachusetts, pronto Baltimore hará lo propio y la tendencia se extenderá. El examen tradicional de la autopsia, en el que se disecciona el cadáver tomando una serie de fotografías, con la esperanza de no pasar nada por alto ni introducir artefactos, puede mejorarse drásticamente y hacerse más preciso con la tecnología moderna, y es justo que así sea.
Lamento no estar en World News esta noche, porque en realidad preferiría tener esta conversación con Diane Sawyer. El problema con la CNN es que ahora soy un invitado habitual, y la confianza hace que uno pierda el respeto. Debería haber pensado en esto antes. En cambio, sólo ahora me doy cuenta de que existe el riesgo de que la entrevista roce lo personal. Debería haber advertido al general Briggs de esta posibilidad y también de lo que me ocurrió esta mañana, cuando la furiosa madre de un soldado muerto me atacó verbalmente por teléfono, acusándome de grave discriminación contra su hijo y amenazando con provocar un escándalo.
Cierro la puerta metálica de la taquilla, que se cierra de golpe haciendo un ruido parecido a una detonación. Camino descalza por el suelo de baldosas beige, suave y fresco bajo los pies, con mi cesta de plástico que contiene champú y acondicionador de aceite de oliva, exfoliante de algas fósiles, una maquinilla de afeitar, un bote de gel en spray para el afeitado de pieles sensibles, limpiador líquido antibacteriano, esponja, enjuague bucal, un cepillo de dientes y otro de uñas, y aceite perfumado Neutrogena, para cuando termine. Me meto en una de las duchas abiertas, coloco todo ordenadamente en la repisa de azulejos y abro el grifo de agua caliente a la temperatura más alta que puedo alcanzar. Me pongo bajo el potente chorro para mojarme, levanto la cara hacia la ducha y luego miro mis pies blancos, dejando que el agua me masajee el cuello y la cabeza y alivie parte de la tensión muscular. Mientras tanto, entro mentalmente en el vestidor de mi piso base para decidir cómo vestirme.
El general Briggs -John, como le llamo cuando estamos solos- quiere que me ponga el traje de camuflaje del Ejército del Aire o, mejor aún, el uniforme azul de servicio, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que debería presentarme de paisano, como hago siempre que aparezco en televisión, quizá con un sencillo traje oscuro y una blusa marfil. En la muñeca llevaré el sobrio Breguet con correa de cuero que me regaló mi sobrina Lucy, y no el cronógrafo Blancpain de gran esfera negra y bisel cerámico que también me regaló, porque le apasionan los relojes y todo lo que sea técnicamente complejo y caro. Pantalones no, pero falda y tacones altos, para parecer disponible, no agresivo. Es un truco que aprendí hace mucho tiempo en los tribunales. Descubrí que a los jurados les gusta verme las piernas mientras describo con detalle anatómico las heridas mortales y las distintas fases de la agonía de la víctima. Briggs desaprobará mi elección de ropa, pero anoche, mientras tomábamos una copa viendo la Super Bowl, le recordé que ningún hombre, salvo Ralph Lauren, puede permitirse decirle a una mujer cómo tiene que vestirse.
El vapor de la ducha se mueve, perturbado por una corriente de aire. Me parece oír a alguien y me irrito. Podría ser cualquier miembro del personal -militar, médico o de otro tipo- autorizado a entrar en estas instalaciones tan restringidas, que necesita ir al baño, desinfectarse, cambiarse. Pienso en los compañeros con los que acabo de terminar de trabajar en la sala principal de autopsias y tengo la sensación de que se trata otra vez de la capitana Avallone. Estuvo toda la mañana encima de mí, durante el examen tomográfico, como si yo no fuera capaz de hacerlo sola, y siguió rondando como una niebla baja alrededor de mi puesto de trabajo durante el resto del día. Probablemente entró sin más. Un momento después me convenzo de ello y siento una oleada de resentimiento. «¡Déjame en paz!»
«¿Doctora Scarpetta?», me llama con su voz meliflua y desprovista de toda pasión que parece seguirme a todas partes. «Le llaman por teléfono».
«Me estoy duchando», grito para que me oiga a pesar del estruendo del agua.
Es una forma de decirle que me deje en paz. «Un poco de intimidad, por favor». No quiero ver al capitán Avallone ni a nadie en este momento, y no porque esté desnuda.
«Disculpe, pero Pete Marino necesita hablar con usted». La voz tranquila se acerca.
«¿Puede esperar cinco minutos?», grito.
«Dice que es importante».
«¿Puede preguntarle qué quiere?».
«Sólo dice que es importante, doctor».
Prometo devolverle la llamada de inmediato y probablemente suene grosero, pero no puedo complacer a todo el mundo todo el tiempo, a pesar de mis buenas intenciones. Pete Marino es el investigador con el que llevo trabajando media vida. Espero que no haya pasado nada en casa. No, Marino me avisaría si se tratara de una emergencia real, si le hubiera pasado algo a mi marido Benton, o a Lucy, o si hubiera un problema grave en el Centro Forense de Cambridge, del que soy directora. No se limitaría a que alguien me remitiera a él para un asunto importante. Lo más probable es que esté impaciente. Es impulsivo y cuando se le ocurre una idea, tiene que comunicármela inmediatamente.




No hay comentarios.:
Publicar un comentario